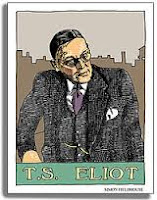El próximo 19 de
mayo, martes, Santiago Posteguillo pronunciará la conferencia de clausura del
Máster Universitario en Escritura Creativa de la UCM, titulada La
construcción de una novela histórica: cuando la ficción navega sobre el océano
de la historia. La conferencia tendrá lugar en la Sala Naranja de la
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid,
a las 16:30 h. La entrada es libre.
Verdaderamente será un placer y un honor contar con
Santiago en el Máster, escuchar sus reflexiones sobre el género de la novela
histórica y poder entablar un diálogo con él. La calidad literaria de sus
novelas históricas es algo que no cesa de recibir un refrendo constante de
público y crítica; y no es para menos, cuando se descubre en sus textos una concienzuda
documentación, una preparación filológica excepcional, una mirada fabuladora
ingeniosa, y una pasión por sus personajes y el mundo en que vivieron. Si T. S.
Eliot escribía que el escritor de talento asume una tradición, y contribuye a
ella, actualizándola, alterándola aun mínimamente, creo que Posteguillo está consiguiendo
refigurar la mirada tradicional sobre el mundo clásico romano, ampliando el
paisaje y la recepción. “Los romanos” han sido para nuestro imaginario
colectivo Julio César, Cicerón, Claudio, Nerón… y ahora ¿cómo olvidar a
Escipión y Trajano? Estamos viendo más, y estamos viendo mejor.
Y a continuación una semblanza literaria:
Santiago Posteguillo, filólogo, lingüista, doctor europeo
por la Universidad de Valencia, es en la actualidad profesor titular en
la Universitat Jaume I de Castellón donde ejerció como director de
la sede en dicha universidad del Instituto Interuniversitario de
Lenguas Modernas Aplicadas de la Comunidad Valenciana durante varios años.
En la actualidad imparte clases de lengua y literatura inglesa,
con atención especial a la narrativa inglesa del siglo XIX, el teatro isabelino
y la relación entre la literatura inglesa y norteamericana con el cine, la
música y otras artes.
Ha estudiado literatura creativa en Estados Unidos y
lingüística y traducción en diversas universidades del Reino Unido. Autor de
más de setenta publicaciones académicas que abarcan desde artículos de
investigación a monografías y diccionarios especializados, en 2006 publicó su
primera novela, Africanus, el hijo del cónsul, primera
parte de una trilogía que continúa con Las legiones malditas (2008)
y La traición de Roma (2009).
En 2008 quedó finalista del Premio Internacional de Novela
Histórica Ciudad de Zaragoza con Las legiones malditas. Sus novelas son
recomendadas por medios tan prestigiosos como El País, Historia-National
Geographic, Qué Leer, SER-Historia o ABC Radio-Valencia por mencionar algunos
ejemplos. Sus novelas se leen en España, Colombia, México, Argentina, Ecuador,
Venezuela, Uruguay, Chile o Estados Unidos entre otros países y se han
traducido a otros idiomas como el polaco, el italiano o el catalán, mientras se
preparan más traducciones. Desde marzo de 2008 todas sus novelas
permanecen entre las 200 novelas más vendidas del índice de ventas Nielsen
en España, llegando a estar en algunos momentos entre las 10 más vendidas.
Igualmente, desde 2008, Posteguillo imparte un taller de
literatura creativa en colaboración con la Universidad de Valencia y la empresa
Tecnolingüística.
En 2010, la trilogía de Escipión ha
continuado recibiendo diversos reconocimientos, como el Premio de la Semana de
Novela Histórica de Cartagena y el Premio de las Letras Valencianas otorgado
este año a Santiago Posteguillo por la Generalitat Valenciana.
En 2011, Los asesinos del emperador, su última
novela, quedó finalista en los Premios de la Crítica Literaria Valenciana.
En 2012, El programa cultural «Continuará» de La 2 de
Televisión Española en Cataluña concedió a Santiago Posteguillo el Premio de
las Letras. En septiembre de este año, se publicó el volumen “La noche en que
Frankenstein leyó el Quijote” donde el autor repasa algunos de los enigmas
literarios más sorprendentes de la historia.
En 2013 publicó Circo Máximo, segunda parte de su trilogía sobre el emperador Trajano, y las obras de Santiago Posteguillo han seguido
cosechando reconocimientos, como el Premio 9 de marzo de la Asociación Gregal
de Estudios Históricos o la Doble Corona Mural otorgada por el Senado Romano
de la Ciudad de Cartagena. Asimismo, “La noche en que Frankenstein leyó
el Quijote” ha sido nominada para el Premio de la Crítica Literaria Valenciana
en la categoría de “ensayo y otros géneros”.
Entretanto, Santiago Posteguillo continúa trabajando
activamente en la tercera parte de su nueva trilogía sobre Trajano, y sus novelas no dejan de aparecer en
multitud de rankings de ventas y apreciación.
¡Os esperamos!